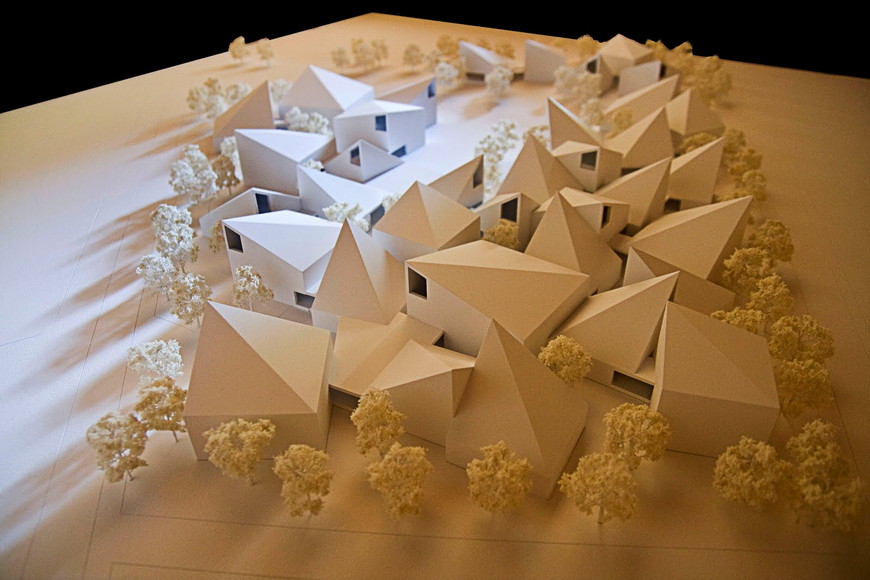Ayer abrió sus puertas Art Basel Miami Beach, una de las grandes citas anuales del mercado del arte internacional; en esta feria y sus satélites participan treinta galerías españolas. Según el último Art Market Report (TEFAF) las ventas globales de arte llegaron en 2014 a su máximo histórico, más de 51.000 millones de euros. Crece la fuerza del mercado, que determina ya en grandísima medida la producción, la circulación y la recepción de las artes visuales. ¿Será aún posible oponer una resistencia real al sistema económico en cuyo mismo núcleo palpita? ¿Desde qué posiciones? ¿Puede el arte político aspirar a socavarlo?
Las ferias se disfrazan de eventos culturales y pretenden analizar no sólo el propio mercado sino también, con cautela, su entorno ideológico; así, en Miami, se celebrará mañana una mesa redonda con el tema “Coleccionar como acto político” (recordemos que la feria SUMMA, en Madrid, incluyó una pequeña sección y programa sobre “Cómo coleccionar arte político”). Invitan a comisarios con prestigio intelectual, como Maxa Zoller, que diseñó el programa fílmico en la última edición de la feria en Basilea, aunque no escondan su escepticismo respecto a la inserción del activismo en el mercado; ella comentó en una entrevista: “Los lenguajes y deseos de una feria de arte no van en paralelo con los (…) de la crítica real. (Ésta) sucede en otro lugar. Puede ocurrir que obras muy críticas se presenten en una feria, pero su efecto estaría siempre comprometido, si no suavizado, por el contexto“.
La abundancia en galerías, ferias, museos y bienales de obras de contenido político podría hacer pensar que, como algunos pretenden, se está avanzando en la misión de minar el sistema desde dentro. Pero lo cierto es que nada ha cambiado. Nadie puede dudar ya de que el mercado es capaz de engullirlo todo pero quizá no todos los artistas en la vena activista y quienes venden sus obras entienden y asumen las consecuencias éticas. Dejando al margen al pequeño coleccionismo (48% del total de transacciones por debajo de 3.000€, según TEFAF), su clientela, esa amplia horquilla del coleccionismo “medio” (44% de ventas entre 3.000 y 50.000€) es, consciente o inconscientemente, cómplice de un sistema que las obras quieren, cuando menos, poner en cuestión.
La crítica de mayor calado a estas contradicciones la están haciendo veteranos artistas/teóricos que la han sufrido en sus propias carnes. Andrea Fraser, “madre” de la crítica institucional, subrayó en el demoledor texto que aportó a la Bienal del Whitney de 2012, que el mundo del arte es beneficiario directo de las desigualdades y la concentración de la riqueza que acompañan al capitalismo exacerbado, citando estudios económicos que constatan que un 1% de incremento en las ganancias de los más ricos (0,1% de la población) conlleva una subida del 14% en los precios del arte, en una dinámica similar a la que se produce en los bienes y servicios de lujo. En 2014, se alcanzó el récord de 13,7 millones de HNWI (High net worth individuals, personas que pueden invertir más de un millón de dólares) en el mundo, un 15% más que el año anterior. Un 17% de sus inversiones se dirigen al arte, definitivamente insertado en la economía especulativa. “Sin embargo –dice Fraser– en este periodo de expansión del mundo del arte impulsada por la desigualdad hemos visto un número creciente de artistas, comisarios y críticos adoptar la causa de la justicia social, a menudo en organizaciones financiadas por el patrocinio corporativo y la riqueza privada”. Y “obras de arte identificadas con la crítica social e incluso económica vendidas por cientos de miles o millones de dólares”.
La venerada artista estadounidense Martha Rossler, por su parte, escribió un artículo, ¿Coge el dinero y corre? ¿Puede “sobrevivir” el arte político y de crítica social?, en el que, entre otras cosas, cuestiona el alcance social del arte político, dirigido fundamentalmente a otros artistas y a “las castas educadas” que disponen de herramientas que facilitan la “legibilidad” de las obras, y que se produce en el seno de las instituciones culturales: un “compromiso” al margen de la realidad. “Para algunos expertos y coleccionistas, y posiblemente uno o dos museos, la criticalidad es una marca muy atractiva. Aconsejar a coleccionistas o museos la adquisición de obras críticas puede ofrecer cierta fascinación sádica, tanto hacia el artista y la obra como hacia quien la compra”.
Ciertamente la sociedad actual está muy necesitada de un pensamiento crítico que promueva la toma de conciencia sobre tantos problemas e injusticias. Muchos artistas trabajan seriamente para desvelar, desestabilizar, intervenir, hacer participar a grupos sociales… Pero ¿hasta qué punto son eficaces sus esfuerzos? Victor Burgin, otro teórico y pionero del arte social, en una entrevista en la que se refería fundamentalmente a la fotografía documental, afirmaba: “La obra de los ‘artistas políticos’ no suele hacer daño a nadie, y puedo defender su derecho a realizarla; lo que no soporto es su suposición interesada de que ‘de alguna manera’ tiene un efecto político en el mundo real”.
El gran problema al que se enfrentan estas obras es que sus destinatarios, esos que señalaba Martha Rossler, no son a menudo los más indicados para promover un cambio social (agentes del mercado e instituciones económicamente dependientes) o no tienen capacidad para hacer realidad sus deseos (artistas, críticos, “prescriptores” culturales a la izquierda). El arte más radical o el que procura desarrollarse al margen del capital apenas encuentra eco en la sociedad, más allá de los grupos con los que comparte ideología o más allá de esporádicos casos de escándalos y censuras que llegan a los medios de comunicación. Puede, sí, aspirar a inducir pequeños cambios “de proximidad”, que son importantes casi solo a nivel simbólico. No afectan a la gran maquinaria. A la gran mayoría de ciudadanos que deberían captar esos mensajes o esas llamadas a la acción no les interesa en absoluto el arte actual. Así que buena parte del arte político apenas asoma fuera del sistema del arte.
Los artistas tienen que vivir y apenas tienen alternativas para no integrarse en ese sistema establecido. La enseñanza, otros trabajos, el cooperativismo ¿el crowdfounding?… Pero en esos circuitos será difícil que obtengan visibilidad, reduciendo aún más su capacidad de incidencia pública. Participar en el sistema es una fricción que a unos resulta insoportable, como a Andrea Fraser, y que otros, como el curtido artista uruguayo Luis Camnitzer, sobrellevan como pueden. Él se aferra al concepto de “cinismo ético“: “La esencia de esta posición se basa en la idea de que prostituirse a sabiendas, es mejor que prostituirse inconscientemente. En el primer caso es estrategia, en el segundo es corrupción”.
Y ¿quién compra arte político? Museos, sí, pero también particulares. Nato Thompson, comisario de Creative Time, organización que promueve grandes obras de arte público en Nueva York y otras ciudades, comenta al respecto de las posibles motivaciones de estos últimos: “Hay una gran diferencia entre el tipo de arte que querrías poner en tu casa y el tipo de arte concebido para ser mostrado en un lugar en el que se piensan los temas, como un museo. (…) A veces no quieres mirar una obra de arte político antes de irte a dormir. ¿Estás decorando tu casa o estás invirtiendo en las cosas más interesantes que suceden en el mundo?“. El arte decorativo, lo saben los galeristas, se vende mucho mejor que el arte crítico, y hay que reconocer el mérito de los que arriesgan su propio capital para apoyar a determinados artistas, “difíciles”, a la vez que intentan hacerse con una clientela institucional y privada muy selectiva. Obtienen, a cambio, un prestigio cultural e intelectual, convirtiéndose, con suerte y buen hacer, en “galería de museos y de bienales”. Lo cual refuerza, y mucho, las motivaciones de los coleccionistas privados respecto a esas obras.
¿Afecta la comercialización a la obra? Más allá de las cuestiones éticas, se podría examinar una posible determinación formal. El mercado demanda objetos. Es verdad que le vale casi cualquier cosa: una grabación, un documento, una pizarra, una construcción precaria… Pero algo tiene que encarnar el proyecto. Y se puede caer en el riesgo de estetizar la obra política. De convertirla, como proponía irónicamente la artista colombiana Lorena Espitia, en “arte político decorativo”, inofensivo y elitista. Al entrar en el circuito galerístico la obra, que tenía ya un valor cultural, adquiere un precio, el cual puede no ser disparatado pero sin duda prohibitivo para la mayoría de nosotros. ¿Un objeto de lujo? Son palabras tabú, pero ni las ferias ni los museos ni muchas galerías ni muchos artistas le hacen ascos a la industria del lujo, activa patrocinadora de eventos artísticos. En el segmento más “exclusivo” del arte vemos actitudes por lo menos sonrojantes, como la reciente presentación en la galería Elisabetta Cipriani de la colección de joyas Rebar in Gold de Ai Weiwei, que convierte en pulseras de oro las barras de hierro de los colegios chinos derrumbados por el terremoto de Sichuan, usadas por él en diversas obras.
El museo y la sala de exposiciones pública no están al margen del sistema económico y social dominante, y no pueden juzgarlo desde fuera. Para que un artista político tenga posibilidades en el mercado es casi indispensable que cuente con el respaldo institucional. En Europa, buena parte de los museos públicos favorecen la producción y exhibición de arte socialmente comprometido, especialmente aquellos cuyos directores tienen vínculos con la universidad y la crítica académica, donde estas posiciones han tenido su bastión. Sin embargo, los museos más ideologizados hacen una muy tímida autocrítica de su propia implicación en las dinámicas económicas del neoliberalismo. No pueden evitar ser, además de centros de conservación y estudio, instrumentos de gentrificación, productos para la industria turística y, faceta en la que la fricción debería ser mayor, medios de comunicación y promoción para las empresas que los patrocinan. El museo es disidente sólo en la medida en que “dueños” políticos y pagadores de facturas lo permiten. Una disidencia autorizada.
Y ¿qué decir de la extremada precariedad laboral en el ámbito cultural, ya se trate de contratados, de subcontratados mediante empresas o de autónomos, tolerada por las instituciones para las que trabajan? La concentración de riqueza y la desigualdad se dan también en el sistema del arte, con algunos comisarios, directores, galeristas y artistas que ganan dinero a espuertas y una gran base anémica.
De nuevo deberíamos preguntarnos: desde los museos, ¿encuentra eco social suficiente el arte político? Hay un usuario local, generalmente con educación superior y de clase media, que puede pagar entradas cada vez más caras y en buena medida se limita a apreciar intelectualmente de las obras o a identificarse con la posición del artista. Y muchos turistas que pasan corriendo por las salas. Más acusada todavía es la dificultad de incidencia social en las bienales, muy dadas a los argumentos críticos. Más allá de sus agendas económicas, que siempre las hay, sabemos que la mayoría de sus visitantes son viajeros internacionales, ya “iniciados en el arte”, con poder adquisitivo medio–alto y con poco tiempo para dejarse impresionar.
El arte socialmente comprometido es necesario, valioso. Grandes artistas lo han hecho grande a lo largo de la historia y lo hacen hoy. Es el tipo de arte con más posibilidades para esquivar la mercantilización y de la manipulación política. Pero no si esconde sus contradicciones, que pueden convertirse precisamente en espinas que estorben la deglución por parte del mercado y la neutralización en el ámbito institucional.
Publicado en El Cultural.