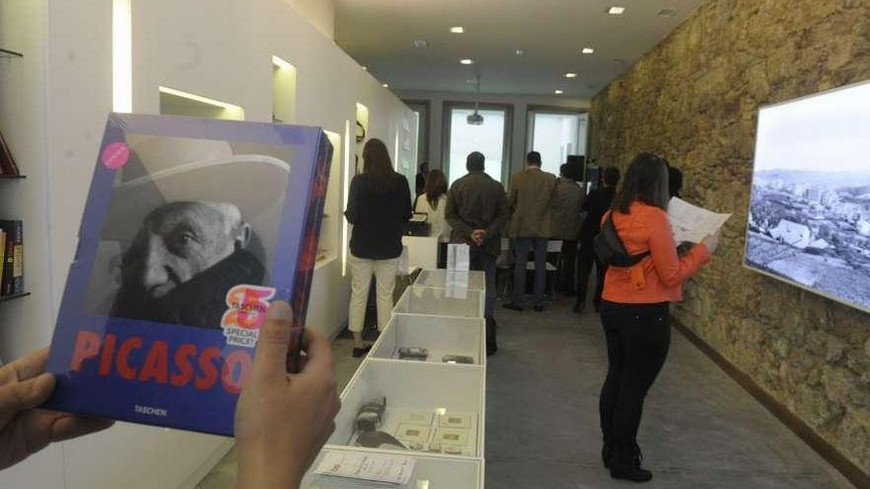El sábado fui a ver las últimas exposiciones inauguradas en el Museo Reina Sofía, las de Sharon Hayes y Rosemarie Trockel. Y, una vez más, salí muy preocupada por la manera en la que este museo descuida la explicación de las obras a los visitantes. No es la primera vez que lo digo, ni la única persona en el terreno de la crítica que ha señalado esta carencia. Pero voy a insistir en ello, porque me parece que en estos tiempos de recortes y rescates, cuando la cultura está en la primera fila de tiro, no nos podemos permitir que una parte importante de la ciudadanía se sienta excluida de un museo público y estatal. No se trata de que la programación, que es otro cantar, tenga que ser más “asequible”. Nunca defendería eso, sobre todo porque pienso que cualquier obra de arte, no importa lo complicada o difícil que sea, se puede esclarecer. El arte no es como la física cuántica. Sí, se necesita algo de formación e información para acercarse a él, pero está al alcance de todos. La formación la imparten -o no- los colegios, institutos y universidades, según los criterios marcados por los gobiernos; la información la debe proporcionar el museo o el centro de arte. Pero a algunos artistas, comisarios y directores, los textos en las salas les dan urticaria. Parece mentira que ahora que muchos, con el Museo Reina Sofía a la cabeza, hablan de nuevos modelos de museo, permeables, en red, colaborativos, comprometidos, etc., se mantenga esta obsesión por la pureza del “cubo blanco”.
Se pueden aducir dos motivos para prescindir de los textos. Uno es puramente estético y pone la exquisitez en el montaje por delante de cualquier obligación didáctica. El otro apela a la supuesta capacidad de la obra para comunicar por sí misma todo lo que el espectador necesita saber. El primero es muy cuestionable y el segundo es sencillamente falaz. Claro que hay obras que no necesitan ninguna glosa pero hay otras muchas que se nos escapan si carecen de ella. Y esto no es criticable. El trabajo del artista conlleva hoy investigaciones, desarrollo de conceptos, producción en muchas fases… cuyos detalles nos ayudan muchísimo a comprender y, sobre todo, a valorar la obra. ¿Qué pasa en el Reina Sofía? La estrategia comunicativa de los proyectos que presenta falla a menudo y el espectador medio -sí, ese que mantiene abiertos los museos, incluido el turista- sale de las exposiciones, muchas veces, in albis.
¿Qué perfil tiene ese espectador medio? La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales presentó hace unos meses un informe producido por el Laboratorio Permanente de Público de Museos, basado en una prolongada investigación en varios museos estatales. No se incluyeron ni el Prado ni el Reina Sofía, que tienen seguramente variaciones importantes de público debido a la elevada proporción de visitantes extranjeros, pero podemos extrapolar los resultados para hacernos una idea. Un 64% de los visitantes de museos son universitarios; 65% trabajan (datos anteriores a la crisis, me temo); sólo un 15,5% son estudiantes; un 68% son españoles -en el Prado sólo un 50%-; tienen una media de edad de 41 años, son más frecuentemente mujeres que hombres y realizan la visita por su cuenta, sin enmarcarse en grupos o visitas guiadas. Más constataciones: entre las expectativas que los visitantes, la apreciación de los objetos u obras de arte destaca como la más señalada (46,4%); aprender y descubrir algo nuevo son mencionadas por algo más de la tercera parte de los visitantes (38,5% y 36,3%). Y, como servicios que se demandan, “un grupo importante de peticiones corresponde a las relacionadas con la información de todo tipo. Los visitantes piden acceder a más información, general o relacionada con los contenidos expositivos (…) Este conjunto de respuestas supone un 44,9%”. Es decir, se trata de un público adulto, preparado y con ganas de aprender. Hay que tomar nota.
Veamos el panorama que tenemos ahora mismo en las exposiciones en el Reina Sofía:
–James Coleman. Hay un folleto de mano en que se da información suficiente sobre las obras expuestas, aunque se podría mejorar la puesta en valor del artista. Pero las películas, en inglés o italiano, no están subtituladas. Al inquirir sobre ello, el personal lo justifica: el artista lo ha prohibido. De acuerdo: tiene derecho a determinar cómo se expone su obra. Pero el museo debería haber negociado con él que en las salas se ponga a disposición del usuario el texto traducido al castellano… que sí se ofrece, por ejemplo, en la instalación sonora que forma parte de la exposición de Sharon Hayes.

–Rosemarie Trockel. Típico montaje del museo, en el que las obras se disponen cuidadosamente en las salas, sin más. En la hoja de sala -ya no son folletos sino cuartillas- se justifica brevemente la inclusión de las que no son de la artista, pero el proyecto no está suficientemente caracterizado y, sobre todo, nada se habla de la obra de la propia Trockel. Lo peor: las cartelas escondidas en las esquinas, sin más datos que la ficha técnica, lo que obliga a dar continuos paseos y a dilucidar a qué pieza corresponde cada una de ellas.

–Sharon Hayes. Sálvese quien pueda. Caracterización muy general de su trabajo en la hoja de mano y ya está. Sin embargo, la nota de prensa de la exposición, que el visitante no recibe, sí incluye las mínimas necesarias aclaraciones sobre las piezas. También el dossier para los medios de Trockel es más útil que la hoja de sala. ¿Por qué?

–Hans Haacke. Sin problema. El artista siempre ha acompañado sus obras de textos explicativos muy claros. Aquí los hay, más o menos largos, en cada pared y adecuadamente situados. Eso sí, la señalización es deficitaria: en la tercera planta del edificio Sabatini, no sabe nunca uno dónde empiezan y dónde acaban las exposiciones, y no es difícil dejarse alguna sala sin ver.

Manuel Borja-Villel trabaja sobre la hipótesis de que el público del museo está integrado por “múltiples minorías” y eso es cierto. Pero casi todas esas minorías precisan orientación, y el museo está para proporcionársela.