Publicado en Revista de Libros, junio de 2009
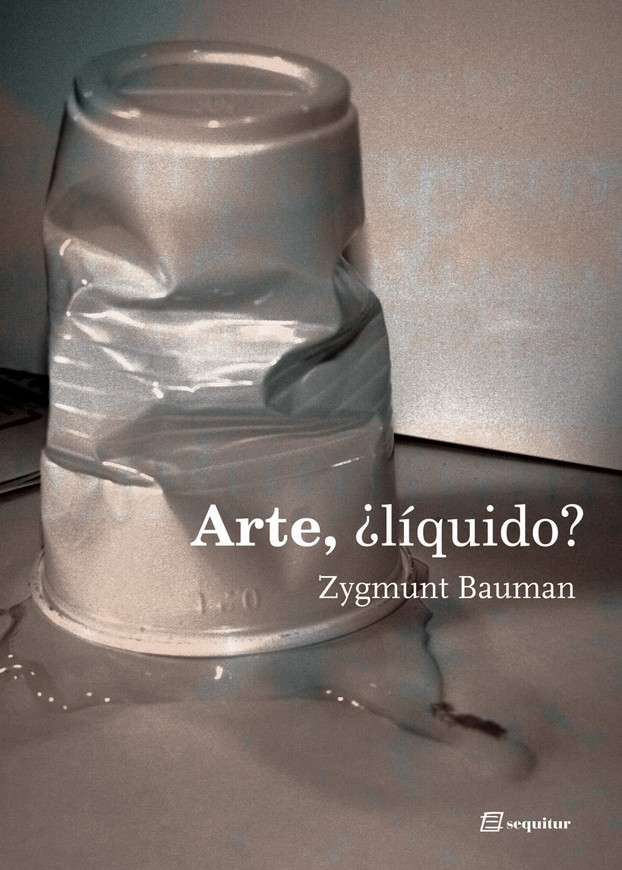
Zygmunt Bauman
ARTE, ¿LÍQUIDO?
ediciones sequitur, Madrid, 2007. 114 pp.
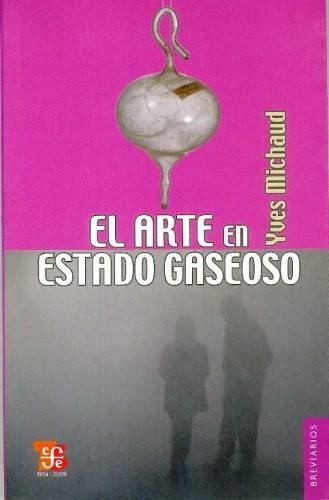
Yves Michaud
EL ARTE EN ESTADO GASEOSO. ENSAYO SOBRE EL TRIUNFO DE LA ESTÉTICA
Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 555, México D.F., 2007
Traducción de Laurence le Bouhellec Guyomar. 169 pp.
Eso parecen pensar estos dos autores, aunque llegan a tal conclusión desde planteamientos muy diferentes. Zygmunt Bauman (Poznań, Polonia, 1925) está “licuando” poco a poco todas las esferas de la actividad humana; era de esperar que le tocara en algún momento al arte. Pero frente a otros ensayos suyos en que aborda con mayor rigor la reflexión sobre la sociedad contemporánea, aquí lo hace de manera harto ligera. En realidad, esta publicación que nos presenta Sequitur es una recopilación de textos de distinto origen y de varias manos. El primero, de Bauman, titulado Arte, muerte y postmodernidad, es la revisión de una conferencia pronunciada en 1997 en el Nordic Institute for Contemporary Art de Helsinki. Son sólo catorce páginas cargadas de tópicos, en las que defiende, basándose en Hannah Arendt, que la obra de arte sólo resistirá el paso del tiempo si no está vinculada a alguna función práctica o mundana ―lo cual es muy cuestionable porque el arte siempre ha tenido usos de uno u otro tipo― y que el “arte respira eternidad” cuando su objetivo es la belleza. Al antiguo deseo de inmortalidad se opondría la sucesión de “acontecimientos” artísticos, que se consumen y se olvidan rápidamente: el arte líquido. “¿Qué se sigue de todo esto? ―se pregunta Bauman― Sin duda algo, aunque no sabría decir exactamente el qué”.
A esta introducción sigue el ciclo de conferencias que organizó el CentreCATH de Leeds en 2003 y que se publicó en la revista Theory, Culture and Society, en 2004. Hablaron Griselda Pollock, historiadora del arte y directora del centro que se limita a presentar a los participantes, el artista Gustav Metzger, Antony Bryant, sociólogo de la sociedad de la información y el propio homenajeado. En este segundo texto, Bauman cuenta cómo en 2003 fue a París ―”¿dónde si no?”― para ponerse al día sobre la situación del arte. Iba ya no muy bien encaminado, porque en París hay mucho y muy buen arte actual, pero si se ha de ir a una ciudad para iniciarse, mejor Nueva York o Londres. Y elige allí a tres artistas que en su opinión pueden ilustrar la traslación al arte de su idea de lo líquido. Son Jacques Villeglé (“no había oído hablar de él hasta entonces”), Manolo Valdés y un tal Herman Braun-Vega, de origen peruano y carrera totalmente intrascendente. Nacidos en 1926, 1942 y 1933 respectivamente, ninguno de ellos está en los debates estéticos actuales, ni es paradigma del vértigo en la sucesión de acontecimientos y en el consumo cultural que justificaría la famosa adjetivación aplicada a lo artístico. Su argumento es que se centran en acontecimientos pasajeros, hacen converger creación y destrucción y trabajan con materiales frágiles. Pero ocurre algo inaudito. Al ir a hablar de Braun-Vega el texto se interrumpe: el artista, al parecer, prohibió que se le mencionase en la traducción al castellano de la conferencia por estar en desacuerdo, como explica en una carta al editor incluida en el libro, con la visión del sociólogo sobre su trabajo. Así que Francisco Ochoa de Michelena, editor y traductor que se permite arremeter en un epílogo contra Bauman y contra el arte actual, sustituye el fragmento secuestrado por un párrafo extraído del libro Vida líquida (Paidós, 2006) en que habla del mismo artista.
Y sobre él vuelve Bauman a decir prácticamente lo mismo en su tercera comparecencia en esta recopilación: una entrevista que le hizo en 2007 Maaretta Jaukkuri, publicada por la Academia Nacional de las Artes de Bergen, en la que repite muchos de los argumentos esbozados en Leeds. Cuatro años después Bauman no parece haber visto obras de otros artistas ―vuelve a la citada terna― y hasta cuenta el mismo chiste gastado: el de la señora de la limpieza que se dejó la escoba y el recogedor junto a una instalación provocando el equívoco en el espectador (él). Vuelve sobre la inmortalidad de la belleza, que aún ve en las obras “perfectas” de Matisse o Mondrian, representantes de una modernidad sólida. ¿Lo fue alguna vez?
Curiosamente, Bauman cita a Yves Michaud como el teórico del arte contemporáneo más importante de nuestros días. No sé si será para tanto, pero en comparación con el líquido de Bauman el gas de Michaud es bastante más consistente. Publicado en Francia en 2003 constituye un agudo e inquietante análisis de las condiciones en las que se produce el arte en la actualidad y de la inexorable transformación que está experimentando. Michaud (Lyon, 1944), filósofo de formación ―especialista en empirismo― particularmente interesado en la violencia política, ha ejercido como crítico de arte durante décadas y fue director de la Escuela de Bellas Artes de París entre 1989 y 1996, cuando retomó su carrera universitaria. Es conocido también por ser uno de los promotores de la Université de tous les savoirs, una universidad gratuita y online en la que expertos de diversos campos, tanto en ciencias como en humanidades, divulgan sus investigaciones.
Para conocer mejor su postura, he leído también un ensayo anterior, La crise de l’art contemporain. Utopie, démocratie et comédie (Presses Universitaires de France, 1997, aún no traducido al castellano), en el que queda claro que ni los artistas ni sus obras son, en conjunto, blanco de su ataque; lo que da por extinto es una concepción del arte. Este libro tuvo un gran éxito en Francia, con varias ediciones y multitud de respuestas y críticas, no sólo porque retomaba la polémica sobre la crisis del arte contemporáneo que en los años noventa agitó el medio artístico galo sino porque atacaba al sistema estatal de las artes y ponía de manifiesto la brecha existente entre quienes detentan el monopolio de la “gestión” de la creación y el público. Si Bauman recurre a Arendt, Michaud tiene como faro a Habermas y su noción de “democracia radical”.
En ambos libros, Michaud insiste en que no hay que hacer de todo esto un drama. La crisis no se aplicaría a las prácticas sino al lugar del arte en la cultura. El Arte (con mayúscula) no ha sido sustituido por las industrias culturales pero sí ha sido marginalizado por ellas. A pesar de los esfuerzos del “estado cultural”, el público prefiere otras actividades. Es así, dice, desde que en la segunda mitad del siglo XIX se popularizaron las artes aplicadas, fabricadas en serie, y las que Michaud considera erróneamente como imitativas, fotografía y después cine. Para intentar oponerse al fin de la utopía democrática y comunicativa del arte que formulara la Ilustración y del mito de la comunidad artística, las estrategias van del atrincheramiento de una casta de conocedores a la distinción entre gusto “avanzado” y “retardado” o al aislamiento del artista en una torre de marfil… en cualquier caso son posturas elitistas que mantienen el espejismo de que el arte podría llegar a tener alguna incidencia social. Algo que, según Michaud, nunca podría lograrse mediante la educación ―según defienden las políticas culturales oficiales― sino, en todo caso, a través de la “persuasión” en sentido publicitario. Habría llegado el día, entonces, de aceptar la diversidad de gustos y de reconocer cuanto de positivo hay en el mestizaje, el reciclaje y la piratería entre diferentes medios de expresión, nacidos de “la vitalidad y el deseo”, también en la “baja cultura”.
En El arte en estado gaseoso la tesis principal, derivada de las ideas de Harold Rosenberg, es que la carencia de “objetos preciosos y raros, antes investidos de un aura, de una aureola, de la cualidad mágica de ser centros de producción de experiencias estéticas únicas, elevadas o refinadas” ―así define las obras de Arte― es paralela a la expansión de lo artístico como un gas o vapor que “cubriera todas las cosas como si fuese vaho”. Ese vapor se relaciona con una nueva modalidad hegemónica de percepción que es incapaz de concentrarse, de focalizarse sobre algo, y con el triunfo de la estetización a través del diseño, la comida, la moda… Frente al objeto el espectador prefiere el “ambiente” y busca la “experiencia” ligada al hedonismo y a la excitación, proporcionada por la sucesión de “acontecimientos” ―en esto coincidiría con Bauman― . La futilidad del arte actual afectaría también a las propias motivaciones del artista: pretende que todo el arte vanguardista, hasta los años setenta, fue militante, y que ahora cualquier asomo compromiso o crítica es es sólo de apariencias; no puede haber auténtica transgresión.
Con tales generalizaciones y con su excesiva carga de tinta, Michaud pierde credibilidad. Pero, aún así, pueden rescatarse de su análisis algunos puntos para incluir en la necesaria reflexión autocrítica que el mundo del arte debe hacer, que ya está haciendo. Es cierto que, como él afirma, las obras de arte ya no están en la cúspide del sistema simbólico en nuestra cultura. También que las imágenes y los “ambientes” artísticos pueden llegar a confundirse con los de la publicidad y la decoración. Y que en el mundillo de iniciados no se condena, sino todo lo contrario, tanto el hermetismo como la “exclusividad” ―económica e intelectual―.
Michaud revisa en la historia de la Estética como disciplina filosófica la evolución de los conceptos de obra de arte y de experiencia estética. Y llega a la actualidad para concluir que a pesar de que esta última se diluye en la experiencia “estetizada” (de nuestro medio objetual y visual en general), esto no significa de momento el fin del arte, porque la demanda no hace sino ir en aumento. La razón es que la función simbólica ha sido suplantada por la función antropológica: el arte sería marca de identidad de un individuo ―el artista― un grupo humano, o una ciudad (el efecto Guggenheim).
Ante el citado derrumbamiento de la utopía del arte, Michaud cree que no queda más que rendirse a las dinámicas que la propia sociedad impone, según el principio de la democracia radical. Dejar atrás las viejas concepciones y abordar la asimilación y la comprensión de la nueva realidad. Tal vez tenga razón, pero podría ser demasiado pronto para tirar la toalla. En nuestro país no ha habido ningún intento real de proporcionar a la sociedad una educación artística. Se ofrecen, cada vez más, las obras de arte contemporáneo a la contemplación del público, pero éste carece a menudo de las claves para interpretarlas, para apreciarlas. La enseñanza del arte en todos los niveles académicos no sólo no crece sino que decrece. Es cierto que la mayor parte del público prefiere otro tipo de actividades de ocio, pero también lo es que hay un púbico numeroso con auténtico interés en el arte. Y no puede condenarse a los artistas, en bloque, como futiles. Tampoco puede pretenderse que el arte que no se materializa en objetos no pueda optar a la mayúscula inicial. El objeto no es más “sólido” que la performance o la instalación sonora, por poner un caso. Pero la comunidad artística, si no quiere morir sola en su reducto como vaticina Michaud, ha de hacer un esfuerzo de comunicación y de formación.